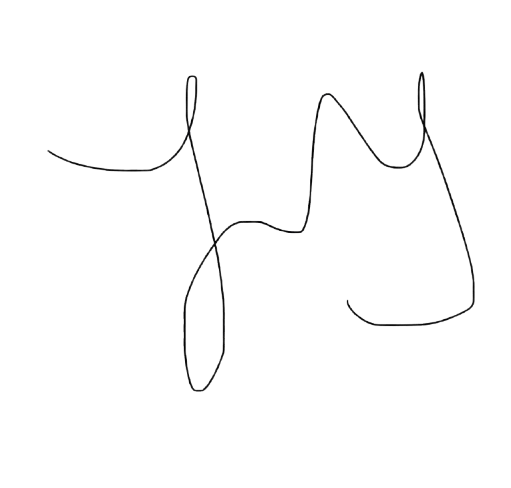La soledad cautiva
La soledad nunca fue verdugo,
yo le tomé su mano
y aprisioné,
culpándola por mi miseria,
ella me miraba desconcertada,
no entendía qué sucedía
mientras yo justificaba mi miseria,
la miraba con amargura
y desprecio,
y en contraparte
ella lamentaba mi lamento,
lloraba mis derrotas
y abrazaba mi cuerpo,
hasta que un momento pidió libertad,
y decía:
“Ya tienes compañía”,
pero terco de mí
la cosí a mi alma
y apesadumbrada se movía al son
de mi lamento.
Por las noches escuchaba
sus sollozos,
y no entendía cómo la soledad
podía ser una prisión,
donde ella padeció el síndrome de Estocolmo,
y comprendí que el mal era yo:
fui el verdugo
de la dulce y apacible soledad.